Bruselas, Palacio Real de Coudenberg,
madrugada del 25 octubre de 1555
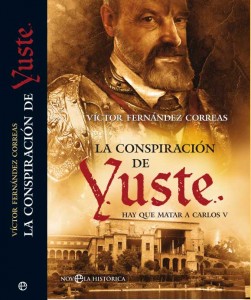 Carlos V se movía pesadamente por la habitación de la pequeña casa que ocupaba en el recinto de Coudenberg, en Bruselas. Las piernas apenas le respondían y eran escasas las horas al día que se mantenía de pie.
Carlos V se movía pesadamente por la habitación de la pequeña casa que ocupaba en el recinto de Coudenberg, en Bruselas. Las piernas apenas le respondían y eran escasas las horas al día que se mantenía de pie.Pero tenía que hacerlo.
Tenía que ser capaz de andar. Tenía que demostrarlo ante todo el mundo. Por él. Por todos los que estaban deseando verle.
Dio cuatro pasos seguidos, decidido, y al llegar al extremo de la habitación se giró de nuevo para regresar al punto original.
Las piernas le temblaban. Más de una vez estuvo a punto de caerse al suelo.
Pero tenía que hacerlo. Llevaba mucho tiempo esperando el día que estaba a punto de amanecer.
Logró recorrer la distancia sin problemas y, ufano, sonrió.
Entonces miró hacia la pared en la que estaba colgado el retrato de su amada Isabel, la emperatriz de Portugal. Al ver su rostro, joven y hermoso, el suyo se iluminó.
—Mañana todo habrá acabado, mi querida Isabel… —Suspiró profundamente—. Mañana, por fin, seré libre…
Valladolid,
Esa misma madrugada
| L |
a niebla se desparramaba por las riberas del río Pisuerga, absorbiendo los talleres y casas de Las Tenerías, el barrio de curtidores de Valladolid. El rumor de sus aguas, que se podía escuchar nítidamente, era el único sonido que quebrantaba la quietud de la noche.
Un carro arrastrado por un caballo entró en sus calles lentamente, guiado por dos carreteros que se dejaban llevar por los pasos cansinos del animal. De pronto, el carro se detuvo delante de un taller y uno de los carreteros bajó al suelo rápidamente. Sin más dilación, se aproximó hasta la puerta. La niebla apenas permitía ver más allá de una vara de distancia, aunque si habían convenido acudir a esa hora era por la seguridad de que no habría nadie que pudiera observarles o estar atento a sus movimientos.
El carretero se pegó a la puerta antes de mirar de nuevo a su izquierda y a su derecha. Entonces sí, se sintió seguro. Como un susurro, su voz apenas pudo ser escuchada por su compañero. Le bastaba con que sí lo hiciera la persona que les aguardaba en el interior del taller.
—Fe.
Al instante, desde el otro lado de la puerta, escuchó la respuesta que estaba esperando.
—Redención.
Inmediatamente, la puerta del taller se abrió y de él surgió un hombre de considerable corpulencia y con una más que incipiente joroba a su espalda. Al ver al carretero abrió de par en par la puerta mientras éste regresaba al carro. Fue entonces cuando su compañero, mucho más joven, descendió y ambos se dirigieron a su parte trasera. Aquél se subió a la plataforma y levantó la lona que la cubría, dejando al descubierto una serie de pequeños barriles. Con maña aproximó uno de ellos hasta el borde del carro y su compañero logró cogerlo y depositarlo en el suelo. Luego, entre los dos, lo metieron dentro del taller.
—Es buena mercancía. Cuidadla…—le dijo al hombre corpulento el más veterano de los carreteros.
—Lo sé… —contestó aquél.
—Hubo problemas para su desembarco. El celo del Santo Oficio es cada vez mayor…
El hombre corpulento acompañó a los carreteros hasta la entrada del taller.
—Tened cuidado —le aconsejó de nuevo el más veterano—. Tenéis ya demasiada mercancía comprometida en vuestro poder…
— ¡Sé lo que tengo que hacer!
Con seco ademán cerró la puerta, quedando los carreteros en el exterior. Ambos se subieron al carro y salieron de Las Tenerías, cuyas calles apenas se distinguían entre la niebla.
—Tanta seguridad me asusta —le dijo el veterano a su compañero—. No me gustaría estar en su piel…



