El viento soplaba recio en la oscuridad. Cerca de tres decenas de cuerpos se arracimaban en el fondo de la caverna para combatir el extremo frío que entraba a bocanadas desde el exterior. Solo un cazador, que vigilaba el entorno, permanecía despierto en el umbral. Vestía pieles lustrosas, pero sus dientes castañeteaban por el gélido ambiente reinante y los sobrecogedores aullidos de los lobos.
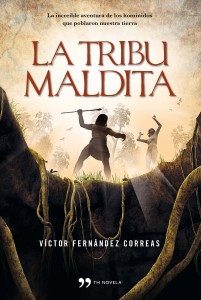 Una figura encorvada se levantó del suelo, donde dormía. Tomó una rama, de la que se ayudaba para caminar, sorteó a sus compañeros entre pisotones y consiguió llegar a las proximidades de la entrada. Allí se agachó, esbozando una mueca de dolor, y tanteó el suelo con ansia hasta que encontró lo que buscaba: unos huesecillos de conejo; eran los restos de la última batida de los cazadores. Fuera, el vigilante se protegía a duras penas del intenso frío, arrebujándose en las pieles que vestía, para atrapar un poco de calor que hiciera más llevadera su vigilia. La figura encorvada era uno de los miembros más veteranos del clan que había hecho de aquella profunda caverna su último refugio. A pesar de tener varias muelas desgastadas trituró los huesecillos entre gruñidos de fastidio; tanto por los chasquidos de su deteriorada mandíbula como por ser el primer alimento que ingería desde la jornada anterior.
Una figura encorvada se levantó del suelo, donde dormía. Tomó una rama, de la que se ayudaba para caminar, sorteó a sus compañeros entre pisotones y consiguió llegar a las proximidades de la entrada. Allí se agachó, esbozando una mueca de dolor, y tanteó el suelo con ansia hasta que encontró lo que buscaba: unos huesecillos de conejo; eran los restos de la última batida de los cazadores. Fuera, el vigilante se protegía a duras penas del intenso frío, arrebujándose en las pieles que vestía, para atrapar un poco de calor que hiciera más llevadera su vigilia. La figura encorvada era uno de los miembros más veteranos del clan que había hecho de aquella profunda caverna su último refugio. A pesar de tener varias muelas desgastadas trituró los huesecillos entre gruñidos de fastidio; tanto por los chasquidos de su deteriorada mandíbula como por ser el primer alimento que ingería desde la jornada anterior.
El viento proseguía sus gélidas idas y venidas. El experimentado integrante de la tribu, al que todos llamaban Anar, se incorporó con dificultad, se ciñó la piel que cubría su cuerpo y regresó tambaleándose al fondo de la caverna, donde se acurrucó. Fue incapaz de conciliar el sueño, ya fuera por el hambre, por el frío o por ambs a la vez. Aunque aquellos eran dos grandes enemigos de su clan, él sabía que el peor de todos estaba a punto de llegar. Así se lo habían revelado los primeros copos de nieve sobre los valles y las largas y oscuras jornadas que soportaban resguardados en la cueva.
Su peor enemigo era el invierno.
El aullido de los lobos sobresaltó a Anar. Si bien su edad rayaba el inicio de la adultez, su frágil apariencia física lo convertía a ojos de sus compañeros en un homínido cansado, amargado por una dolencia que le impedía caminar por sí mismo. Lejos de amainar, las intensas rachas de viento le trajeron con más nitidez el inquietante lamento de los animales. Cerró nuevamente los ojos y se propuso dejar su mente en blanco para que el sueño lo venciera. No tardó en quedarse dormido. Enseguida las pesadillas que tanto temía lo sumieron en una profunda desazón. El extraño escenario onírico que veían sus ojos se llenó de imágenes. En ellas aparecían fieras sedientas de sangre que acosaban a la tribu sin posibilidad de escapatoria. Él gritaba asustado, incapaz de hacer frente a tan atroz pesadilla, mientras sus compañeros caían abatidos uno tras otro. Atisbaba caras asustadas, colmillos ensangrentados y oía gritos de terror. Y él solo era capaz de gemir. Nada podía hacer por salvarlos.
Su cuerpo se agitaba sin parar. Aquello era mucho más que uno de los sueños que lo venían asaltando en las últimas jornadas. Era tan real que parecía estar viéndolo todo como si ocurriera en ese preciso momento. Sollozó y musitó débiles e incomprensibles gemidos durante breves instantes, presa de un escalofrío que se escapaba por su boca entre jadeos tras recorrer cada parte de su cuerpo, eléctricamente, como si todas ellas hubieran decidido cobrar vida en ese punto.
De súbito, despertó.
Su corazón latía con fuerza y tenía la garganta seca. Miró a sus compañeros; todos roncaban junto a él sin más compañía que el silencio y el rugiente viento. Anar se tranquilizó. Se llevó las manos a la cabeza y se mesó con furia sus largos cabellos. Sus aparatosos y roncos gruñidos ni siquiera alteraron el sueño de quienes dormían a su lado.
Miró otra vez a sus compañeros para asegurarse de que se encontraban bien. De los lobos no encontró más rastro que lejanos lamentos y apagados aullidos. ¿Por qué veía esas cosas?, se preguntaba una y otra vez. Un enigma para el que no encontraba respuesta. Las imágenes se le aparecían en sueños sin saber qué extraño mecanismo las provocaba. Quizá tuvieran que ver con su gran preocupación y la de los ancianos de la tribu, pensó llevándose la mano izquierda a la cara y apoyando el rostro sobre ella.
Las hambrientas fieras que asolaban las cercanías de su refugio se habían convertido en algo más que una amenaza, y los veteranos miembros del clan, entre ellos el mismo Anar, habían determinado que la tribu debía marcharse de allí en busca de otras tierras más propicias para vivir. Gran parte del clan aceptó, entre resignado y apesadumbrado, abandonar la cueva en la que se refugiaban desde el comienzo del otoño. No así los cazadores.
A Anar le resultaba molesta la obstinación de su líder, que se oponía una y otra vez al traslado de la tribu. Ambos se profesaban mutuo aprecio. El cazador le debía su vida y las enseñanzas recibidas a lo largo de ella, y aquel homínido valoraba a su compañero como el mejor cazador al que nunca hubiera conocido. Este también era consciente de que el cercano invierno ponía en peligro la supervivencia de su clan en las tierras en las que ahora habitaban, pero no tanto como para embarcarse en una arriesgada aventura que los obligaría a atravesar inciertos e inhóspitos territorios.
La experiencia de Anar era muy apreciada por todos sus compañeros; incluso los demás veteranos lo consideraban la referencia del clan. Por eso él sabía que solo tenía que mencionar el destino al que quería conducir a la tribu para ganarse la adhesión de sus miembros. Noche tras noche, cuando todos ellos se refugiaban del intenso frío en lo más profundo de la caverna, los gruñidos del homínido resonaban en el elevado techo de la gruta. Con ellos describía las imágenes que su mente generaba: caudalosos arroyos en los que podían coger peces; frondosos bosques habitados por gamos, ciervos o megaceros; amplias praderas por las que pastaban caballos, manadas de bisontes…
Anar reconocía en el brillo de los ojos de muchos de sus compañeros el deseo de contemplar por sí mismos las maravillas que él describía con tanto fervor.
Anar conocía una tierra en la que podrían asentarse durante largas temporadas sin necesidad de emigrar según cómo vinieran las estaciones; una tierra rica, diversa y capaz de colmar todas sus necesidades.
No era una ensoñación suya ni tampoco una huida desesperada de un lugar en el que el hambre los estaba matando. Había oído hablar de ella a sus mayores y la había visto con sus propios ojos. No, desde luego que no era una ensoñación suya; ese era su destino y allí debía dirigirse la tribu.
Para ello, tanto él como el resto de los ancianos del clan debían vencer la obstinación de los cazadores. Especialmente la de uno de ellos. La de su líder.
El tiempo avanzaba deprisa y era necesario tomar una determinación. Quedarse o huir de allí. En todo caso, no les quedaba más salida que luchar por sobrevivir.
Y no lo iban a tener fácil.